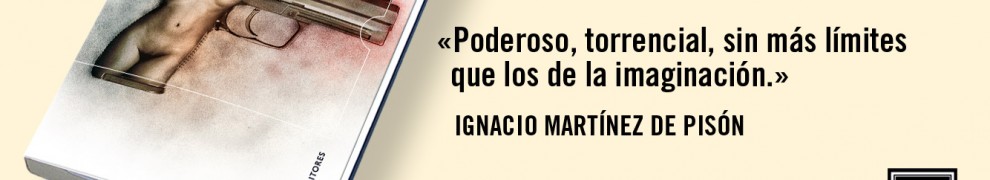Respondiendo amablemente a una petición mía, Enrique Cebrián, poeta y profe de Derecho en la Universidad de Zaragoza -¿se puede ser ambas cosas a la vez y no estar loco?-, ha escrito para todos vosotros ustedes una crítica de El cónsul de Sodoma. Aparece publicada aquí en primicia y el martes, en el blog De Reojo de Heraldo (que, ya lo he asumido, tiene otro público distinto al de este). Con Enrique inauguramos la sección Pase sin llamar, en la que amiguetes y comentadores me descargarán de trabajo sin cobrar nada a cambio (oh, esclavitud, cómo te añoramos los negreros vocacionales: sí, los becarios hacen las veces de esclavos, pero desde que el látigo no restalla en sus espaldas, la explotación ha perdido su épica y su gustillo) y harán este rincón un poco más polifónico. Que lo disfruten.
___________
PANDÉMICA SIN CELESTE (Crítica de la película El Cónsul de Sodoma)

Empiezo agradeciendo la generosidad de Sergio del Molino por invitarme a pasar un rato en este espacio que ya se ha convertido en lugar de aprendizaje y diversión para muchos, entre los que me encuentro. Y empiezo también pidiendo disculpas a los lectores que han entrado en este blog buscando la prosa de su autor y se han topado conmigo que vengo, recordando los versos de Contra Jaime Gil de Biedma, a comer en su plato y a ensuciar su casa.
La referencia un tanto pedante lo es un poco menos si aclaro que es este poeta –concretamente, la película que se ha hecho sobre su vida– el motivo de esta invitación a escribir aquí, como puede verse en anteriores entradas de este blog.
Ayer pude por fin ver El Cónsul de Sodoma, que es como se llama la película, y salí del cine con dos sensaciones: primero, con una profunda tristeza y, en segundo lugar, con dudas y sentimientos encontrados. La traducción de esta segunda sensación es la siguiente: “me comprometí con del Molino a escribir unas líneas sobre la peli y la verdad es que no tengo ni idea de qué decir”. Pasadas unas horas, creo que he podido ordenar un poco las cosas y creo también haber llegado a una única explicación para estas dos sensaciones.
La película, como digo, se presenta como un recorrido a lo largo de parte de la vida de Jaime Gil de Biedma (Barcelona, 1929-1990), el más importante poeta español de la segunda mitad del siglo XX (opinión personal, pero, desde luego, no exclusiva), y está basada, fundamentalmente, en la voluminosa biografía que Miguel Dalmau publicó en 2004; aunque también se encuentran ecos, sobre todo en la parte rodada y ambientada en Filipinas, del Diario del artista seriamente enfermo (luego Diario del artista en 1956), libro publicado por Gil de Biedma en 1974. Pero, y esto es algo muy grave, considero que las obras que menos presencia tienen en la película son las más importantes: sus poemas. Es cierto que aparecen recitados muchos de ellos en la cinta, aunque ello no acaba de eliminar la sensación de que no se ha querido o sabido leerlos en toda su significación e intención. Antes que centrarse en la intermediación que supone siempre un biógrafo, un buen director habría tenido que acudir más y mejor a la que, en definitiva, es la única (auto)biografía de un poeta; más, si cabe, de un poeta como Jaime Gil de Biedma.
Efectivamente, el director –Sigfrid Monleón– y los guionistas –Monleón, Dalmau, Joaquín Górriz y Miguel Ángel Fernández– son el gran lastre de la película. Uno tiene la sensación, cuando la ve, de que se sentaron un día en una mesa y decidieron que debían aparecer unos determinados momentos de la vida del poeta y unas determinadas referencias, sin importarles mucho el engarce entre todo ello, lo cual ha acabado por dar lugar a una sucesión de escenas en ocasiones un tanto inconexas. Me parece que a una persona que no conozca con profundidad la vida y la obra de Jaime Gil, alguien que tuviera la tarde libre y decidiera ir al cine a ver esta película sin mucha información previa, este defecto le pesará especialmente. Con esto se ha perdido una magnífica posibilidad de hacer una película que fuera a la vez exigente y divulgativa y que sirviera para acercar la figura del poeta a un público mayor y para que, en definitiva, más gente leyera sus poemas.
Los diálogos, además, son escasos, aburridos y romos aunque pretendidamente originales, con excesivos guiños y citas veladas del poeta metidas con calzador.
Por otra parte, hay también, me parece, un error histórico cuando aparece un edifico con el rótulo de Port de Barcelona en pleno franquismo. No he podido comprobarlo con seguridad, pero dudo mucho que el catalán luciera en la fachada de ese modo.
Creo que a estas alturas todo el mundo ha sido testigo del revuelo que la película ha causado y está causando y de los enfrentamientos producidos entre los responsables de la misma (principalmente, su productor Andrés Vicente Gómez) y el círculo de amistades, algunas de las cuales aparecen en el filme, que rodeó al poeta (sobre todo, el novelista Juan Marsé). Estos últimos sostienen que se ha dado (como ya dijeron con la publicación de la biografía de Dalmau) una visión excesivamente parcial de la vida de Jaime Gil, centrada de modo casi obsesivo en su faceta sexual.
Qué duda cabe de que el sexo es parte fundamental de la vida de cualquier persona y, yendo más allá, qué duda cabe de que, más que en otras vidas, el sexo fue fundamental en la de Gil de Biedma. Haber rodado una película que hubiera ocultado o pasado de puntillas por las escenas de cama, por las orgías, por la afición a los chulos, por “las barras de los bares / últimos de la noche”, por algunas de las vivencias en el sótano que el poeta tenía en la barcelonesa calle Muntaner (“un sótano más negro / que mi reputación –y ya es decir–”), habría sido absurdo, infiel a la realidad e incompleto. Pero igual de absurdo, de infiel a la realidad y de incompleto es centrarse tanto en ello, ya que se corre el peligro de que, en ciento diez minutos de película, no dé tiempo de contar algunas otras cosas igual de importantes, o más. Y esto es lo que ocurre. El espectador se encuentra, así, ante un protagonista casi monocorde, ante un hombre en busca del placer urgente, que trataba con desprecio y altivez a sus compañeros y amantes. Y es cierto que así fue Jaime Gil de Biedma, no hay que ocultarlo; pero también lo es que ésa no fue su única faz. “Aunque sepa que nada me valdrían / trabajos de amor disperso / si no existiese el verdadero amor. / Mi amor, / íntegra imagen de mi vida, / sol de las noches mismas que le robo”: son versos de Pandémica y Celeste, uno de sus poemas favoritos de entre los suyos. En la película, la explicación que el personaje de Gil de Biedma da a la génesis de este poema se reduce a afirmar que fue escrito para demostrar que pueden convivir el verdadero amor con casuales escarceos sexuales; da a entender, en cierto tono jocoso, que es una justificación de sus infidelidades. Una vez más, es cierta esta utilidad que Jaime Gil concedió a estos versos, pero quedarse sólo en eso no pasa de ser una boutade. No puede ignorarse el fondo de Pandémica y Celeste, hermosísimo poema que desde su propio título hace referencia a Afródita Pandémica y a Afrodita Celeste, deidades clásicas que representaban, respectivamente, los múltiples amores y el único y verdadero amor. Un poema éste que encierra el que quizás fuera el más importante de los anhelos vitales de Jaime Gil de Biedma, no muy distinto por otra parte del anhelo vital de cualquiera, y que no era sino el deseo de ser amado, la necesidad de ser querido. En este sentido, toda su vida fue un juego de dobles: el alto ejecutivo de la Compañía de Tabacos de Filipinas que visita por las noches los antros más sórdidos, el homosexual en la España franquista, el hombre que en todos los cuerpos no busca sino el cuerpo del amor, el miembro de la alta burguesía catalana y de la aristocracia castellana que se revuelve contra su clase, el pesimista que apuesta por la alegría, el tipo sardónico e hiriente que sólo busca en el fondo una caricia. Son dualidades que lo conducirían, al final, al silencio y a la autoinmolación poéticas en su última obra, Poemas póstumos, que incluiría piezas como Después de la muerte de Jaime Gil de Biedma.
Afirmar que estas dualidades no están presentes en la película sería sostener una falsedad. Lo que quiero decir es que, en mi opinión, no lo están con la fuerza necesaria y que no expresan como debieran su ineludible importancia en la vida y en la obra del poeta.
El editor Malcolm Otero Barral, nieto del poeta y editor Carlos Barral (uno de los íntimos de Gil de Biedma y personaje de la cinta), ha afirmado, al respecto de El Cónsul de Sodoma, que el debate debe plantearse no en lo relativo a si Jaime Gil era o no cómo la película lo dibuja, sino en torno a la frontera entre realidad y ficción. Casualmente, esta afirmación recuerda una conversación que aparece en la película –una de esas famosas batallas dialécticas que ambos mantenían– entre Gil de Biedma y Barral. Y he de decir que no estoy de acuerdo con esta opinión, ya que, si bien es cierto que el debate realidad-ficción es mucho más interesante, no puede olvidarse que lo que el director nos anuncia es una película biográfica (un biopic, en la jerga cinematográfica), y eso exige un nivel de compromiso que aquí no se alcanza. Si no hay voluntad de mantener ese compromiso, mejor es hacer otra película. O, incluso, utilizar también la figura de Gil de Biedma, pero para hacer y presentar un proyecto distinto.
Pese a todo esto, a la película la salvan sus actores; y aquí es justo el reconocer lo que de posible influencia de Sigfrid Monléon, el director, pueda haber. Pienso que se ajustan perfectamente a sus personajes y que llevan a cabo, en conjunto, muy buenas interpretaciones. Pero, sin duda, sobre todos ellos destaca el trabajo de Jordi Mollà, encargado de dar vida en la pantalla a Jaime Gil de Biedma, y que borda al personaje en sus gestos, en su actitud y, muy importante, en su voz: si escuchamos las grabaciones que han quedado de Jaime Gil recitando sus versos, nos daremos cuenta del excelente trabajo que ha realizado Mollà. Concretamente, apurando todavía más, me atrevo a afirmar que a la película la salva la interpretación de Jordi Mollà. Si aparecen mínimamente en ella los elementos que he ido echando en falta a lo largo de estas líneas es gracias al trabajo de Mollà. Por él podemos entrever los conflictos de Gil de Biedma y la desgarradora preocupación que el paso del tiempo le provocaba, y de la que su obra poética es el mejor testimonio. Me da pena pensar lo que nos hemos perdido, lo que este actor podría haber sido capaz de hacer con una mejor dirección y con un mejor guión. Lo poco que aprendemos, que comprendemos y que sentimos al ver esta película se lo debemos a él. No la cuento para no destripar nada, pero la última escena es una muestra de lo que digo. Es una escena difícil porque parece casi cómica, pero es tristísima en realidad; en ella, y sin necesidad de pronunciar una palabra, es difícil contener las lágrimas viendo a Mollà-Gil de Biedma.
Comenzaba estas líneas diciendo que salí de la película triste y desorientado en cuanto a qué pensar sobre ella, pero decía también que creía haber encontrado una única explicación para ambas sensaciones. Pues bien, esta explicación es Jordi Mollà: siendo una película que deja mucho que desear, es gracias a sus actores, y principalmente gracias a su protagonista, por lo que tenemos la sensación de haber comprendido mejor algunas cosas, de habernos emocionado y de no haber malgastado una preciosa tarde de viernes.