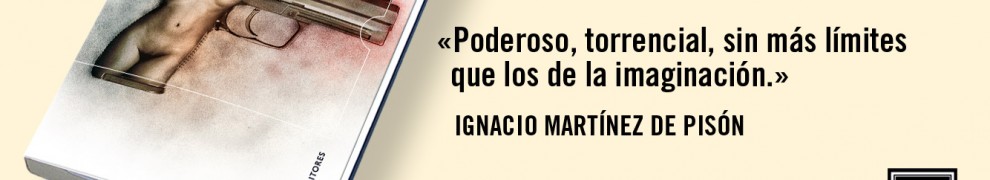Hace tiempo que me convencí de que hay pocas formas más eficaces de mentir que con la verdad de una fotografía. A lo largo del siglo XX, pero especialmente a partir de los años 30, cuando se inaugura el reporterismo moderno -cuando las nuevas cámaras portátiles, las Leica, permiten al fotógrafo salir del estudio y captar escenas espontáneas in situ-, se fue creando el mito de que la fotografía es capaz de transmitir una realidad vedada a los relatos construidos con palabras. Si estos requieren un narrador y una estructura, la fotografía ofrece la verdad desnuda, sin manipulaciones: lo que impresionó el negativo era lo que sucedía en ese momento y en ese lugar.
Los primeros que no se tragaron eso fueron los propios fotógrafos, que aprovecharon el prestigio de esa inmediatez virginal para vender como instantes puros lo que no eran más que construcciones estéticas al gusto del consumidor. Desde los años 30 hasta hoy, la corriente dominante de la fotografía periodística tal y como la han practicado sus más reputados profesionales ha consistido en detectar el sentido de las vetas de los prejuicios del discurso dominante para serrar a favor de ellas. ¿Es casualidad que los grandes hitos del fotoperiodismo tiendan a confirmar lo que pensamos sobre lo fotografiado? La imagen casi siempre refuerza, y rara vez refuta, el discurso construido con anterioridad a ella.
Robert Capa y Agustí Centelles, pioneros del reporterismo gráfico, lo sabían muy bien. Por eso hacían posar a sus modelos. Muchas de sus tomas espontáneas están escenificadas.
Centelles vivió los primeros tiros de la guerra en Barcelona. Cogió su Leica, una de las pocas que había en España por aquel entonces, y se pateó la ciudad de arriba abajo tomando algunas de las estampas más célebres de todo el conflicto. Entre ellas, la del guardia de asalto apostado en la esquina de las calles Diputación y Lauria, en el Ensanche:
 Es bien sabido que el guardia no combatía de verdad, sino que posaba siguiendo las indicaciones de Centelles, que aprovechó las cualidades estéticas de la esquina y del sol de julio que sobre ella caía. La refriega ya había terminado cuando Centelles sacó su Leica.
Es bien sabido que el guardia no combatía de verdad, sino que posaba siguiendo las indicaciones de Centelles, que aprovechó las cualidades estéticas de la esquina y del sol de julio que sobre ella caía. La refriega ya había terminado cuando Centelles sacó su Leica.
Lo mismo pasó con esta otra, mucho más famosa y tomada en la misma calle Diputación:

Es otro posado. De hecho, es un recorte de un posado. La foto original es esta:
 En el momento del disparo (fotográfico) se le coló este espontáneo que quería chupar cámara, y Centelles lo recortó en la copia que entregó a Newsweek y que salió finalmente publicada en Estados Unidos.
En el momento del disparo (fotográfico) se le coló este espontáneo que quería chupar cámara, y Centelles lo recortó en la copia que entregó a Newsweek y que salió finalmente publicada en Estados Unidos.
Centelles estaba allí en el momento de la batalla. Las balas le pasaron al lado, vio los combates, vio los muertos caer y sintió la mugre de la guerra en las calles de Barcelona. Pero lo que retrató en estas imágenes sucedió cuando los fusiles habían callado y no había peligro. Él mismo lo confesó muchas veces, pero no hacía falta que lo aclarara: resulta evidente que esas fotografías hubieran sido imposibles de hacer en pleno tiroteo, pues el fotógrafo está colocado en la línea de fuego. O mejor dicho: las habría podido disparar, pero habrían sido las últimas de su carrera.
No todo son posados ni construcciones a posteriori. Hay millones de fotos espontáneas que retratan momentos únicos y condensan mucho dramatismo. Las más de las veces, sin que su autor lo pretenda, por pura casualidad, como en la famosa estampa de Cerro Muriano de Capa. Pero la sospechosa cantidad de fotos ‘montadas’ para complacer cierta mirada, y la sospechosa cantidad de veces que esas fotos montadas han encontrado hueco en las portadas de la prensa llevan a pensar que lo que transmite el fotoperiodismo, muchas veces, no es más que una mentira complaciente con la verdad que dice sostener el que redacta el titular. Nos gustan y nos emocionan porque transmiten la imagen que creemos tener de la realidad. Esa barricada de carne de caballo muerta, esos guardias enclenques con camisa y tirantes y esos fusiles ya viejunos para esa época transmiten la imagen justa de brutalidad, miseria y heroísmo que el público norteamericano tenía (creía tener) de lo que estaba sucediendo en España. Por eso Centelles cortó al espontáneo trajeado de la pistolita, porque le rompía el cliché. En la guerra de España, entérense, no hay lugar para señoritos con pinta de gángster. Esta es una guerra del pueblo, obligado a parapetarse tras sus propias monturas destripadas. Por eso se elimina lo que descuadra, lo que no encaja en ese lecho de Procusto. Centelles conocía a su público y sabía darle lo que quería.
Y, en general, los grandes reporteros gráficos saben darle a su público lo que quiere, aunque para ello hayan tenido que indicar poses, buscar luces de ocaso y, ya en nuestros tiempos, ejecutar sutiles correcciones con Photoshop para intensificar el efecto dramático. Ya sabemos que un cielo rojo africano es más africano con un poquito más de rojo, y que un malvado es más malvado con un poco más de contraste.
 En 2003 hubo un gran debate en torno a una foto del premio Pulitzer Javier Bauluz tomada en la playa de Tarifa en 2000.
En 2003 hubo un gran debate en torno a una foto del premio Pulitzer Javier Bauluz tomada en la playa de Tarifa en 2000.
 Un inmigrante muerto al fondo y una pareja en primer plano disfrutando de un apacible día de playa, ajenos a la tragedia. El drama de la inmigración y el egoísmo frívolo de Occidente ante la muerte cercana.
Un inmigrante muerto al fondo y una pareja en primer plano disfrutando de un apacible día de playa, ajenos a la tragedia. El drama de la inmigración y el egoísmo frívolo de Occidente ante la muerte cercana.
Arcadi Espada acusó a Bauluz de falsear la foto, de manipular el encuadre y la profundidad de campo para fingir que el inmigrante estaba más cerca de lo que estaba, ya que lo más probable era que no pudiera ser visto por la pareja. Tras un enconado debate en el que intervino hasta Saramago (a favor de Bauluz), el Consejo de Información de Cataluña dictaminó que la foto “refleja la tragedia de la inmigración de una manera verídica y ajena a cualquier tipo de manipulación”. También consideró que Espada había infringido varios artículos del código deontológico periodístico catalán.
Supongo que Arcadi Espada se fumó un puro con los artículos.
La cuestión, para mí, va más allá de si la fotografía está “montada” o sutilmente alterada para dar a entender algo que quizá no pasó (si la pareja era capaz de pasar un tranquilo día de playa a la vista del cadáver o si estaban tranquilos porque ignoraban su existencia). La cuestión está en la frase del Consejo de Información de Cataluña donde dice que la imagen “refleja la tragedia de la inmigración”. Ni siquiera usan el verbo ‘ilustrar’, mucho más apropiado. Hace tiempo que la fotografía dejó de ser mero acompañamiento del discurso para ser su sustancia, por eso no ilustra, sino que refleja.
A mi modo de ver, la imagen de Bauluz no explica ni refleja nada. Simplemente, confirma una determinada visión de las cosas construida con anterioridad a la foto. El fotógrafo va a la playa de Tarifa buscando una realidad que conoce de antemano, y factura su trabajo para confirmar lo que ya piensan o lo que ya creen saber quienes van a ver la imagen. No vale más que mil palabras, no vale ni una palabra: es centrípeta, no se proyecta hacia afuera, no facilita la comprensión del fenómeno ni da herramientas para profundizar en él. Simplemente, confirma un cliché. Que esa confirmación respete o no la deontología periodística es completamente irrelevante porque el problema está más allá de los usos y costumbres, es una cuestión ontológica que afecta a la fotografía como testimonio válido de la realidad.
Un último icono. En los años 30, Dorothea Lange recibió el encargo gubernamental de fotografiar los campamentos de refugiados del éxodo del Dust Bowl, los campesinos de Oklahoma (despectivamente, los okies) arruinados que huyeron a California e inspiraron la novela Las uvas de la ira. Una de las fotos que tomó se convirtió en símbolo de pobreza, marginación y desesperación. La tituló Migrant Mother y representaba a una okie con su prole.

Lange confesó más tarde que no sabía ni el nombre ni la historia de esa mujer. Que sólo le preguntó su edad, 32 años, y que le contó que se alimentaba de verduras que cogían en los huertos y de pajarillos que cazaban los niños. Sin embargo, en su cuaderno de campo oficial, Lange no recogió ninguno de estos datos.
Pasaron los años y la madre migrante se convirtió en una de las fotos más reproducidas y comentadas.
En 1979, Emmett Corrigan, un reportero del periódico local de Modesto, en California, localizó a la mujer de la foto en la caravana del trailer park del pueblo en la que vivía con sus hijas. Se acercó y las retrató de nuevo:

Corrigan no se limitó a tirar la foto, sino que entrevistó a su protagonista, y se descubrió que la hasta entonces conocida como migrant mother se llamaba Florence Owens Thompson. Además, desmintió los pocos datos que Dorothea Lange había dado de ella, pero sin llamarla mentirosa, arguyendo que probablemente confundió su historia con la de otra inmigrante. Pero sí que insistió en dos cosas: que Lange no se había molestado en anotar ni su nombre, y en que había posado para ella después de que la famosa reportera le prometiera que la foto tenía un fin puramente administrativo y que no iba a ser publicada en ningún medio.
La foto apareció poco después de ser hecha en la portada del San Francisco News y se asoció a varios reportajes de John Steinbeck. Florence, que en 1979 vivía con sus hijas no muy lejos de donde Dorothea Lange la retrató en 1936, afirmó sentirse molesta e incómoda, que nunca quiso convertirse en icono de la miseria, y que si hubiera podido elegir, no lo habría consentido. Pero ella, un ama de casa residente en un recinto de caravanas, no sabía a quién recurrir para manifestar su protesta, ni cómo expresarla.
Una última reflexión: es curioso que la práctica dudosa o, cuando menos, sospechosa de manipulación, se produzca aquí en una profesional de talla mundial y la corroboren prestigiosos medios internacionales, y que tenga que ser un modesto gacetillero de provincias quien, con un trabajo paciente de reporterismo canónico, acabe desvelando la verdad que los figurones falsearon.
A veces, mirar no es una cuestión de enfoque o de encuadre, sino de distancia.